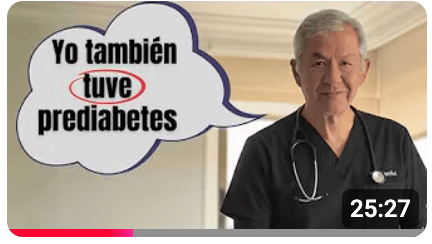🌴 Notas del fin de semana
Hola, soy Barcha.
Este sábado escribo sobre cuatro temas que parecen muy distintos, pero que comparten una misma idea incómoda: tu cuerpo sigue funcionando con reglas antiguas en un mundo moderno.
🌳 Infancia versión 70s: jugar entre árboles, con caídas, amigos reales y calle, moldea el cerebro, la socialización y la tolerancia a la frustración.
🔥 Asados, horneados y prediabetes / diabetes: cómo influye el calor en los alimentos y cómo afecta el metabolismo.
😤 Cortisol y grasa: el cortisol es el superhéroe en la prehistoria y ahora es el vigilante acusado de abuso.
🟠 Una nariz, una historia y una lección médica: a veces a lo pequeño —como los de pelos de la nariz— debemos darle más importancia.
De la infancia
¿Y si el problema no es la universidad, sino la infancia?

Con cierta frecuencia, cuando veo en consulta a pacientes entre los 15 y 25 años que se quejan de dificultades en el colegio o en la universidad, termino haciéndoles una pregunta que no esperan: ¿cómo fue tu infancia? No la hago desde la mirada de un psicólogo —que no lo soy—, sino desde la experiencia clínica y, sobre todo, humana. Y casi siempre, al escuchar sus respuestas, encuentro contrastes enormes con la infancia que vivió mi generación. Diferencias que no explican todo, pero que sí ayudan a entender por qué hoy aprender, concentrarse y relacionarse puede ser mucho más complejo de lo que era antes.
Y con esa pregunta en mente, inevitablemente vuelvo a la infancia que me tocó vivir…
Nací en 1962, y mi infancia no tuvo parques infantiles de caucho ni zonas “pet friendly”. Tuvo patios ajenos. En el del vecino había árboles de mango, en el del otro de guayaba y coco, más allá uno de mamoncillo, en el nuestro había de mangos y palmas de coco. Nosotros (mis hermanos y amigos del vecindario) parecíamos una manada de micos mal organizados, trepados a los árboles, cayéndonos, raspándonos, volviendo a subir.
Nadie hablaba de riesgos, nadie gritaba “¡cuidado!”. Si uno se caía, se levantaba, se sacudía el polvo y seguía jugando. Eso hoy sería una junta extraordinaria de la administración con abogado incluido.
Santa Marta, todavía tenía bordes verdes. Íbamos a zonas llenas de vegetación, lejos del cemento, con hondas en el bolsillo a “cazar” iguanas o pajaritos —cosa que hoy se ve mal, y con razón—, pero que en ese momento era exploración pura, curiosidad animal, contacto directo con la naturaleza. También íbamos a ríos cercanos, sin filtros, sin cascos, sin supervisión profesional. Aprendíamos rápido dónde no meterse, qué piedras resbalaban, qué corrientes jalaban. Era una escuela salvaje, pero efectiva.
La socialización no venía en manuales ni en talleres. Venía en la calle. Aprendíamos a negociar, a pelear, a reconciliarnos, a leer caras, a detectar quién estaba bravo y quién estaba triste. No había pantallas que amortiguaran el conflicto. Si decías algo fuera de lugar, lo veías en la cara del otro. Hoy muchos niños viven en edificios, rodeados de concreto, pantallas, televisores, tablets, celulares… y luego nos preguntamos por qué las habilidades sociales están tan frágiles, tan delicadas, tan “buffering”.
Y aprender a bailar… eso sí que era otra cosa. Hoy se va a academias, con espejos, coreografías y profesores certificados. Nosotros aprendíamos en la casa del amigo, con la hermana mayor del amigo, que ponía el disco, corregía los pasos y, de paso, despertaba algo más que coordinación motora. Había nervios, risas, torpeza, algo de enamoramiento y mucha humanidad. Nadie salía experto, pero todos salíamos vivos… emocionalmente hablando.
No digo que todo tiempo pasado fue mejor. No es eso. Pero sí fue distinto. Más físico, más incómodo, más impredecible… y quizá por eso más formador. Hoy protegemos mucho más a los niños, y eso es comprensible. Solo vale la pena preguntarnos si, en ese intento, no estamos encerrando la infancia en una caja de concreto y Wi-Fi, olvidando que el cuerpo, el cerebro y el corazón también necesitan árboles, caídas, amigos reales… y alguna que otra raspadura para aprender.
De la cocina
Lo que el calor le hace a tus alimentos
Déjame proponerte un experimento mental muy sencillo.
Imagina dos platos sobre la mesa.
Mismos ingredientes.
Mismo pollo.
Misma proteína.
Misma grasa.
Misma cocina.
La única diferencia es esta:
uno fue cocinado con calma, agua, tiempo.
El otro… bien dorado. Crujiente. De esos que suenan cuando los muerdes.
Ahora la pregunta incómoda —la que casi nadie se hace— es esta:
¿de verdad crees que tu cuerpo los interpreta igual?
La mayoría responde que sí.
Porque “las calorías son las mismas”.
Porque “la proteína es la proteína”.
Porque “yo como bien”.
Y ahí empieza el problema.
Esta semana publiqué un video en mi canal de YouTube donde hablo de algo que casi nunca aparece en las consultas, pero que veo reflejado todos los días en los exámenes:
no solo importa qué comes…
importa profundamente qué le hace el fuego a tu comida.
Hablo de dorar, asar, hornear, tostar.
De ese color café tan aplaudido.
De ese sabor que asociamos con “bien hecho”.
Y de una reacción química silenciosa que ocurre en la sartén…
y también dentro de tu cuerpo.
En el video explico por qué ese mismo proceso químico que oscurece un alimento puede estar oscureciendo tus proteínas en la sangre, endureciendo tejidos, inflamando arterias y elevando la HbA1c, incluso en personas que juran que casi no comen azúcar.
Muestro un caso clínico muy real:
una persona que hacía ejercicio, no era obesa, “comía saludable”…
y aun así tenía prediabetes e hígado graso.
El problema no estaba en el mercado.
Estaba en la cocina.
No te cuento el final aquí, a propósito.
Porque este no es un artículo para darte la respuesta.
Es una invitación a que mires tu sartén con otros ojos después de ver el video.
Si alguna vez te has preguntado:
por qué tus exámenes no reflejan el esfuerzo que haces
por qué la HbA1c no baja como esperabas
o por qué “hacer todo bien” a veces no alcanza
este video te va a incomodar… pero en el buen sentido.
👉 El enlace al video está aquí mismo, en la newsletter. Míralo con calma. Vale la pena.
De hormonas
🔥 Cortisol: el vigilante de la grasa

El cortisol no es una hormona mala ni caprichosa. Es, más bien, el vigilante que la evolución dejó cuidando el bien más preciado que teníamos en nuestros inicios: la grasa, ese gran almacén de supervivencia que nos permitió atravesar hambrunas, enfermedades, épocas durísimas y como apoyo para luchar o huir de los depredadores. Ese vigilante quedó a cargo del edificio del cuerpo cuando afuera todo era peligro.
Su función era sencilla: guardar energía cuando había escasez y liberarla solo cuando la situación lo exigía. Hambre, frío, enfermedad, o huida. Cada vez que aparecía, el mensaje era claro: “mejor protejamos la grasa, no sabemos cuándo volverá a haber comida”. Y durante miles de años, eso nos mantuvo vivos. El problema es que hoy el vigilante sigue despierto… aunque ya no haya hambrunas o depredadores físicos.
Para el cuerpo, la grasa no es un defecto; es un seguro. Y el cortisol es quien decide cuándo ese seguro se usa y cuándo no. Si percibe amenaza, estrés o incertidumbre, bloquea la salida de la grasa, especialmente la del abdomen, que es la más “protegida”. No porque quiera fastidiarnos, sino porque piensa en supervivencia. En su lógica, bajar de peso en medio del estrés es tan mala idea como vender la casa cuando uno cree que se viene una crisis.
Lo que cambió no fue el cuerpo, fue el entorno. Hoy el cortisol se activa por preocupaciones, insomnio, problemas familiares, dietas muy restrictivas o ejercicio mal planteado. Es decir, alerta constante sin descanso ni recuperación. El cuerpo cree que estamos en peligro continuo, aunque estemos sentados en el sofá. Resultado: cansancio, dificultad para bajar de peso, antojos, aumento de la glucosa y esa sensación de “hago de todo y no pasa nada”.
Por eso, en personas mayores de 30 años, bajar el cortisol es tan importante como revisar tu alimentación. Dormir mejor, comer suficiente (no castigarse), moverse con inteligencia y bajar el ruido mental son señales claras para el cuerpo de que no estamos en emergencia. Y solo cuando el vigilante se tranquiliza, la grasa empieza a soltarse. Porque el cuerpo no adelgaza cuando se siente amenazado; adelgaza cuando se siente seguro.
del Consultorio
Los pelos nasales

Ayer atendí a uno de mis pacientes más queridos y de los más longevos. Gerardo tiene más de 90 años… pero el cerebro de un muchacho de 70, despierto, curioso y con chispa. Llegó a consulta porque tenía la punta de la nariz algo roja, y ligeramente inflamada. Nada grave, pensaba él. Nada urgente, pensaría cualquiera. Pero al examinarlo con calma, lo que tenía era una celulitis en la punta nasal, una infección que en esa zona no se puede tomar a la ligera.
La nariz —sobre todo su parte central— pertenece a lo que en medicina llamamos el “triángulo peligroso de la cara”. No es un nombre para asustar, pero sí para respetar. Las venas de esa región se comunican directamente con estructuras profundas del cerebro. Eso significa que una infección aparentemente pequeña puede, en casos raros pero reales, viajar hacia adentro y producir una trombosis de los senos venosos cerebrales, una complicación seria, potencialmente grave, que ningún médico quiere ver… ni ningún paciente experimentar.
¿La causa? Nada exótico. Gerardo se arrancaba los pelos de la nariz a mano limpia. Tirón aquí, tirón allá. Cada jalón producía pequeñas heridas en la mucosa nasal, inflamaba el folículo piloso y abría la puerta para que entraran bacterias, principalmente estafilococos, expertos en aprovechar microheridas. Es como dejar la puerta entreabierta y luego sorprenderse porque alguien se coló. El cuerpo reacciona, se inflama, duele… y si no se controla a tiempo, puede complicarse.
Vale la pena aclarar algo para poner esto en contexto y sin alarmismos: la trombosis de los senos venosos cerebrales es rara, ocurre en alrededor de 1 a 2 personas por cada 100.000 al año y representa menos del 0,5 % de los eventos cerebrovasculares. Pero cuando aparece asociada a infecciones de la cara —como celulitis nasales— hay que respetarla. En esos casos, la bacteria que más frecuentemente se ha implicado es el estafilococo, especialmente Staphylococcus aureus, seguido por algunos estreptococos. No es que arrancarse un pelo de la nariz “lleve directo al cerebro”, pero sí puede abrir la puerta a infecciones que, en una zona anatómicamente delicada, merecen atención temprana y tratamiento adecuado.
Aquí va el consejo práctico —y por favor, tómalo con humor pero en serio—: los pelos de la nariz no se arrancan. No se arrancan ni por estética, ni por costumbre, ni por valentía. Se recortan. Hoy existen recortadoras nasales eléctricas, pequeñas, seguras, diseñadas justamente para eso. Nada de pinzas, nada de uñas, nada de “eso lo hago rápido”. Porque en este caso, la vanidad o la manía pueden salir muy caras.
Mensaje de servicio público nasal: los pelos de la nariz no se arrancan, no se desafían ni se subestiman. Se recortan con máquina, se respetan y se agradecen. Porque están ahí por algo….
Hasta el próximo miércoles,
Barcha